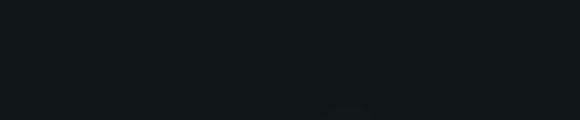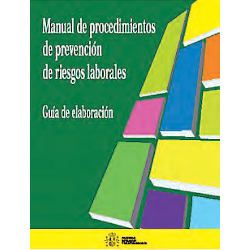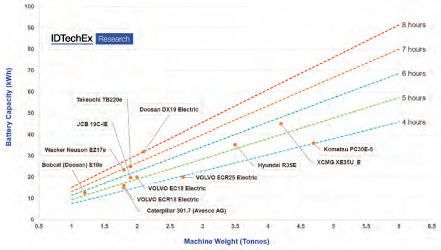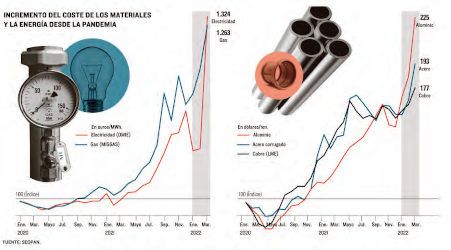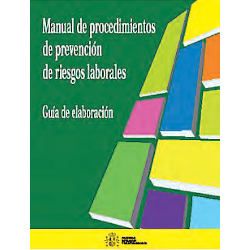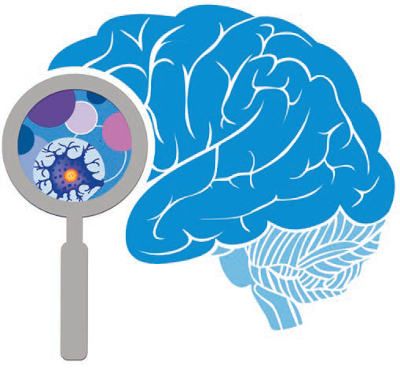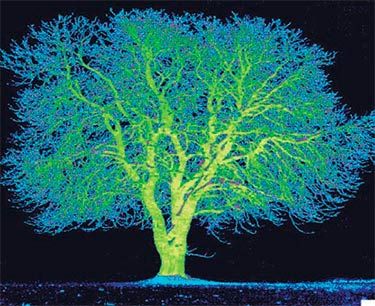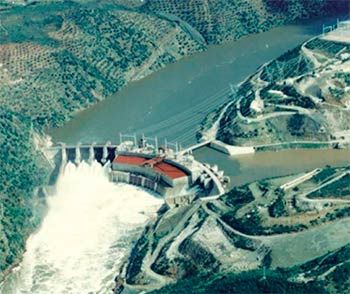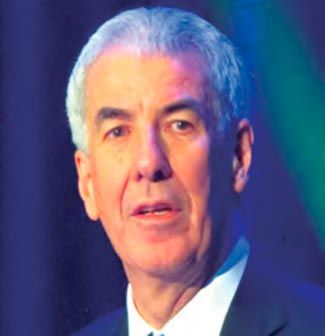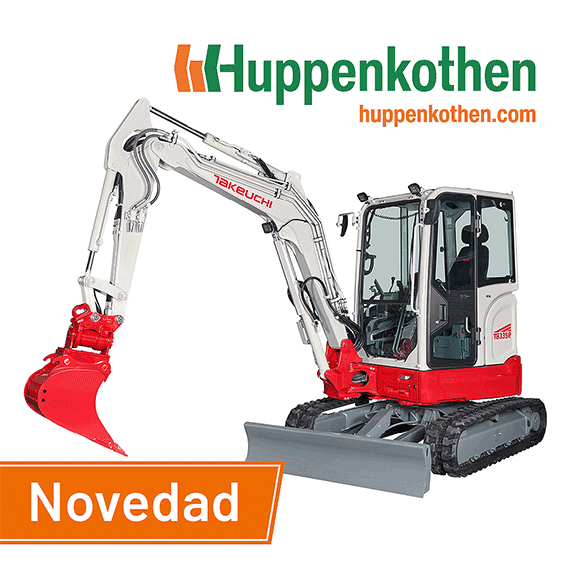Actualidad

Luisín era un asturiano típico, de pura cepa. Por eso se le conocía como Luisín, y no como Luis, para diferenciarlo de los Luises de cualquier otra procedencia. A pesar de su origen, Luisín no tenía ni puta idea del “bable”, pero como para él, y muchos otros asturianos, hablar bable consistía en cambiar los artículos determinados “las” y “los” por “les”, sustituir las terminaciones en “as” de algunas palabras por “es” y usar con frecuencia el diminutivo, creía con ello dejar claro al personal foráneo que descendía de Don Pelayo por línea directa. Así, llamando a las patatas “patates” y a la sidra “sidrina”, montaba frases en bable con expresiones como: “Ayer bebímosnos unos culines de sidrina con les patates”. Llamaba a los niños “guajes” y a los bares cutres, “chigres”. Por suerte su idioma bable tenía la gran ventaja de ser asequible a cualquier visitante de fuera sin precisar diccionario para traducir.
Su vida laboral se desarrolló en lo que era en aquel momento Unión Española de Explosivos (UEE), una empresa nacida de la fusión de varias dedicadas a la fabricación de diferentes tipos de explosivos, con instalaciones diseminadas por el territorio nacional. Ello dio origen a una gran empresa con un único catálogo que contenía toda la gama de productos que inicialmente fabricaba cada una de las que formaron aquel gigante.
Corrían los tiempos en que los títulos universitarios no se prodigaban en demasía y las carreras de aquellos que no disponían de medios económicos las cursaban en las propias empresas, que constituían su universidad, en la que sus clases eran su práctica con el trabajo diario. Eran tiempos en los que un aprendiz podría llegar a alcanzar un alto cargo en la empresa, incluso acceder hasta su presidencia con esfuerzo y tesón, conociendo en profundidad todos los entresijos necesarios.
Luisín debió entrar a trabajar en la firma en su delegación de Asturias, sita en Oviedo, siendo todavía un guaje. Quizá comenzó en ella como mandadero, de chico de los recados, bueno para todo, y en ella fue creciendo en edad, conocimientos y experiencia, aunque no en estatura porque era de corta alzada, hasta convertirse en técnico comercial, mano derecha y asistente del delegado en Oviedo. El hombre rebosaba simpatía y conseguía hacerse querer por todo el mundo, gozando de gran popularidad entre compañeros de trabajo y clientes. Una de sus “virtudes” más destacable era su predisposición a los despistes, que se hicieron famosos a lo largo y ancho del territorio astur entre todos los que le conocimos.
En Asturias existían un par de fábricas de UEE, una de las cuales estaba ubicada en el pueblo de La Manjoya, a la entrada de Oviedo por la carretera de Madrid, y otra cercana al pueblo de Lugones. La oficina técnico-comercial se encontraba en la ciudad de Oviedo, próxima a la plaza de la Escandalera. En la factoría de Lugones se fabricaba cordón detonante, un accesorio usado en las voladuras como iniciador de otros explosivos. Su aspecto es similar al de una mecha clásica, la conocida como “mecha lenta”, pero con el alma formada por un explosivo en lugar de pólvora. Era la “mecha rápida”.
EL SONIDO ASCENDIÓ HACIA LOS CIELOS, JUSTO CUANDO UN AVIÓN DE LÍNEA REGULAR SOBREVOLABA LA ZONA A BAJA ALTURA REALIZANDO LA MANIOBRA DE APROXIMACIÓN AL AEROPUERTO DE RANÓN, PRODUCIENDO EL SOBRESALTO Y ALARMA DE LA TRIPULACIÓN Y LOS PASAJEROS A BORDO.
Su velocidad de “combustión” (detonación) es muy elevada; en concreto, de siete mil metros por segundo. El explosivo que contiene su alma se conoce coloquialmente como pentrita, aunque su denominación científica es “tetranitrato de pentaeritrita”, nombre de sencilla pronunciación y fácil recuerdo. El estado para este uso es el de polvo, con aspecto de azúcar molida, y así constituye el núcleo de esa “mecha rápida”. Junto con tan elevada velocidad de detonación, la pentrita tiene además una altísima potencia y es capaz de detonar en muy pequeño calibre, lo que hace posible el formato en forma de mecha para transmitir la detonación a otras cargas a lo largo de la caña de los barrenos. Es por lo que esa suele ser la principal aplicación de los cordones detonantes de medio gramaje, aunque también se usan con frecuencia como explosivo básico los cordones de alto gramaje en voladuras de contorno (precortes y recortes).
Como en cualquier fabricación, en los procesos de producción de la factoría se retiraban pequeños restos de cordón defectuoso, así como las pequeñas acumulaciones de polvo de pentrita provenientes de derrames, que se recogían al limpiar la cadena de fabricación tras cada jornada. Todo ello daba lugar a pequeñas cantidades de producto sucio, residuos que se conocen en el argot como barreduras, que solían eliminarse echándolas en algún lugar de los terrenos donde se ubicaban las fábricas usados como “vertederos”.
Esa práctica se llevaba a cabo, desde los orígenes de su producción, muchos años atrás, hasta que se instalaron “quemaderos” en todas las factorías, y en el caso de Lugones aquellas “barreduras” se habían venido arrojando a un pequeño agujero existente en el interior de la finca donde se ubicaban las instalaciones. Parece que desde tiempo inmemorial en aquel agujero también se había venido arrojando las aguas procedentes del lavado de la pentrita, aguas que también arrastraban mínimas cantidades de esta que poco a poco, día a día, habrían dado lugar por decantación a una acumulación importante del producto seco en el fondo del agujero, inapreciable desde su borde y olvidado o desconocido por la gente del lugar.
Luisín, desconocedor de aquellos antecedentes, fue el encargado de destruir unos detonadores defectuosos y pensó que la forma más sencilla y segura de hacerlo sería detonándolos en pequeñas cantidades y en varias tandas en aquel agujero, así evitaría que las proyecciones de los trozos metálicos producidos en su explosión se dispersaran por el terreno.
Con todo preparado cuidadosamente, Luisín procedió al disparo de la primera tanda de detonadores. La explosión de aquel mazo no debería representar problema alguno y el hombre tan solo se había retirado a una distancia prudencial, adecuada para el efecto que cabía esperar, pero aquellos desconocidos residuos se iniciaron también. La explosión resultante fue pavorosa, definida por los ciudadanos del entorno, que no tenían mucha práctica en la medición en decibelios de la intensidad de las ondas sonoras, como “un cañonazo de tres pares de cojones”. Pudo escucharse en varios kilómetros a la redonda, o mejor dicho, a la esférica. Pero ocurrió que el sonido ascendió también hacia los cielos, justo cuando un avión de línea regular sobrevolaba la zona, ya a baja altura realizando la maniobra de aproximación al aeropuerto de Ranón, produciendo el sobresalto y alarma de la tripulación y los pasajeros que se encontraban a bordo.
La onda expansiva lanzó a Luisín contra el verde terruño, al haberse situado a una distancia del fatídico agujero muy escasa para aguantar el trueno. Afortunadamente, aparte del revolcón y el susto, el sucedido no le produjo al muchacho mayores secuelas que tener que soportar un pitido constante en sus oídos durante un tiempito. Con aquel cañonazo, Luisín se hizo famoso. Luisín y también sus progenitores, en especial su padre, que fue más mentado que la Virgen de Covadonga, tanto por los habitantes de los pueblos vecinos como por la tripulación y el pasaje del vuelo. Desde entonces, por aquellos pagos muchos le renombraron como “Luisín, el de la bomba”.
Luisín prestaba asistencia técnica en el manejo de explosivos a los clientes asturianos, actividad que supuso para él un incremento en su nivel profesional y en sus emolumentos, lo que le permitió prosperar económicamente hasta el punto de adquirir un automóvil del que estaba locamente enamorado: un Ford Escort. Ilusionado como un dieciochoañero en la víspera de un posible coito, se dirigió al concesionario a recoger su potente vehículo. El vendedor, después de indicarle la utilidad de todas las palancas, pedales, relojes y botones, le regaló unas esterillas que Luisín, satisfecho, colocó en el piso del vehículo, en el lugar correspondiente a cada plaza.
Al cabo de unos días, nuestro amigo entró en el despacho del delegado con evidente cara de disgusto. Esa tarde no vendría a la oficina porque se iba al concesionario con el coche. Estaba consternado. Aquello no andaba. No tenía “reprise”, era como un ladrillo y no conseguía pasar de 60 km/h. Estaba desesperado. A la mañana siguiente reapareció en la oficina con aspecto feliz. Todo se había solucionado. En el concesionario habían resuelto el problema en un instante, simplemente sacando la esterilla de debajo del pedal del acelerador.
Pero la actuación más famosa con la que revalidó su capacidad de despiste se produjo el día en que visitó, en compañía de su jefe el delegado, una cantera propiedad de un cliente con el que deberían discutir unas nuevas condiciones de suministro. Cada uno, desde su domicilio, a primera hora de la mañana accedió a la cantera con su coche por diferentes vías. Pero al finalizar la reunión regresaron a la oficina por la misma ruta y Luisín abría la marcha con su flamante Escort, ya sin esterilla bajo el el acelerador, mientras su jefe le seguía a escasa distancia. Alcanzaron una zona de obras donde se encontraba cortado un carril, en una longitud importante de un tramo de bastantes curvas y visibilidad reducida. En cada extremo de la zona de obras, un peón regulaba el tráfico y hacía detenerse a los conductores que formaban una cola en cada extremo de la obra e iban dando paso alternativo a un determinado número de vehículos en uno y otro sentido.
Entonces no era frecuente disponer de radioteléfonos y los operarios se daban la señal entre ellos para dejar pasar vehículos en una u otra dirección mediante un testigo que entregaban al último conductor de la caravana enviada en un sentido, testigo que debía ser entregado al operario del otro extremo de la obra. Con ello, este sabría que aquél era el último coche que pasaba en ese sentido y abriría el paso a los retenidos en su zona, dando el mismo testigo al último que permitiera pasar. El testigo iba de un controlador a otro portado por el último conductor de cada caravana.
Los coches de nuestros amigos se detuvieron por las obras, pero a tal distancia que no eran visibles entre sí. Los vehículos que formaban la caravana delante de Luisín avanzaban en dirección a Oviedo y el controlador detuvo a nuestro amigo para entregarle el testigo, un pequeño carrete de madera de una bobina de hilo rojo, rogándole que se lo diera al otro controlador para que diera paso en la dirección contraria.
Luisín olvidó la encomienda y atravesó la zona de obras, continuando felizmente hacia la oficina, donde, olvidado por completo del testigo, esperó pacientemente la llegada de su jefe, que se demoraba demasiado, hasta hacerle pensar que le podría haber sucedido algún percance.
Cuando Luisín, preocupado por la dilatada demora del jefe, se disponía a salir en su busca, este apareció con un evidente y notable cabreo, que exteriorizó mediante fuertes exabruptos, rayanos en cagamentos cuasi blasfemos. Explicó a los presentes que el motivo de su demora se debía a que un gilipollas, un tonto de los cojones, la había liado en las obras. El del control le había entregado el testigo y el tonto de los cojones susodicho se había largado sin decir palabra ni entregarlo al otro controlador, que no permitió el paso de los demás vehículos.
Los conductores estuvieron detenidos en ambos lados hasta que uno de los controladores pidió al del primer coche de la caravana que le acercara hasta el otro extremo para comprobar qué había ocurrido, mientras que se mantenía el tráfico cortado. Un nuevo testigo solucionó el problema, pero la demora provocada fue superior a la media hora.
Luisín cayó entonces en la cuenta de que el desconocido al que su jefe tildaba de gilipollas y tonto de los cojones, el que había montado el atasco en la carretera, no era otro que él mismo. Prudentemente evitó identificarse, se deshizo discretamente del testigo, que había olvidado en su bolsillo, y guardó su secreto hasta que un ascenso produjo el relevo de su jefe, que fue trasladado a otro destino y lugar en la empresa.
Solo entonces hizo pública la historia en un chigre donde disfrutábamos, entre risas, de unas fabes con almejas regadas con unos culines de sidrina. También, adornada con su excelente sentido del humor, conocimos el episodio de la destrucción de los detonadores defectuosos dentro del traicionero agujero de la finca de la fábrica de La Manjoya.
 Esteban Langa Fuentes
Esteban Langa Fuentes
Ingeniero de Minas