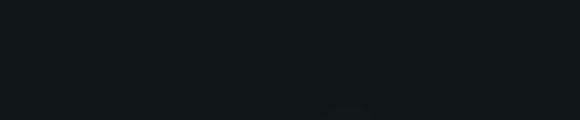Actualidad
 Las piruetas que da la vida... Después de treinta años he vuelto a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tres décadas ya, “¡hay que ver cómo pasa el tiempo, qué barbaridad, qué vértigo!”, que dijo Gómez de la Serna. A mediados de los ochenta estuve trabajando un lustro en la sexta planta de la torre color cemento, rodeado de genios y sabiduría. La sabiduría estaba en manos de profesores y catedráticos y el genio era patrimonio de los bedeles, con Prieto como gran jefe. Con su talle compacto y su fuerte complexión, embutido en su pulcro uniforme azul con remaches dorados, parecía un general prusiano. Atrincherado en su garita mandaba más que el director de la Escuela, José Antonio Torroja. Todos le obedecían: conserjes, profesores y estudiantes. Nada podía hacerse en la Escuela sin la autoridad de Prieto. La Biblioteca y el servicio de reprografía corrían a cargo de un hombre tan eficiente como bondadoso: Bernabé. Yo les tenía mucho cariño. A ellos por su genio y su amistad, y por su amistad y su sabiduría a un eximio catedrático que era un santo, una de las mejores personas que haya conocido nunca: Rafael Izquierdo de Bartolomé; y lo mismo digo de un profesor de Dibujo Técnico que era otro ángel que se paseaba por la Escuela sin alas: Ricardo Carreras Cabello, un artista como la copa del pino gigante cuya sombra cobijó en Chamartín al emperador Napoleón mientras esperaba la capitulación de Madrid. Grandes hombres ambos que el tiempo ya borró de la tierra, si bien nos dejaron el recuerdo de su nobleza y hombría de bien.
Las piruetas que da la vida... Después de treinta años he vuelto a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tres décadas ya, “¡hay que ver cómo pasa el tiempo, qué barbaridad, qué vértigo!”, que dijo Gómez de la Serna. A mediados de los ochenta estuve trabajando un lustro en la sexta planta de la torre color cemento, rodeado de genios y sabiduría. La sabiduría estaba en manos de profesores y catedráticos y el genio era patrimonio de los bedeles, con Prieto como gran jefe. Con su talle compacto y su fuerte complexión, embutido en su pulcro uniforme azul con remaches dorados, parecía un general prusiano. Atrincherado en su garita mandaba más que el director de la Escuela, José Antonio Torroja. Todos le obedecían: conserjes, profesores y estudiantes. Nada podía hacerse en la Escuela sin la autoridad de Prieto. La Biblioteca y el servicio de reprografía corrían a cargo de un hombre tan eficiente como bondadoso: Bernabé. Yo les tenía mucho cariño. A ellos por su genio y su amistad, y por su amistad y su sabiduría a un eximio catedrático que era un santo, una de las mejores personas que haya conocido nunca: Rafael Izquierdo de Bartolomé; y lo mismo digo de un profesor de Dibujo Técnico que era otro ángel que se paseaba por la Escuela sin alas: Ricardo Carreras Cabello, un artista como la copa del pino gigante cuya sombra cobijó en Chamartín al emperador Napoleón mientras esperaba la capitulación de Madrid. Grandes hombres ambos que el tiempo ya borró de la tierra, si bien nos dejaron el recuerdo de su nobleza y hombría de bien.
Andaba ya metido en esto del periodismo, pero Carreras vio en mí cualidades y se empeñó en que fuera ingeniero de caminos. Por probar, asistí un curso como “oyente”, clandestinamente, a sus clases vespertinas. Luego salíamos de la Escuela y nos íbamos a tomar gambas a la Cruz Blanca o al lado de su casa, en Reina Victoria. El efecto Pavlov no se hizo esperar y ese año no deseé otra cosa que ir a las clases del maestro Carreras.
Hombres egregios gobernaban aquella colmena de hormigón visto administrando el saber que daría al mundo futuros ingenieros de caminos. En la cúspide de la torre estaba la cátedra de Dibujo, el paraíso de Carreras, donde plasmaba en preciosas acuarelas los paisajes que ofrecía a la vista el horizonte serrano.
Otros lumbreras de la ingeniería, profesores de la cátedra, le acompañaban: Fernando Fernández, Francisco González, José Domínguez... todos se disputaban el guiño del maestro, pues su talento, conocimientos e imaginación sobresalía. Hasta el punto que le encargaban los problemas para los exámenes y en no pocas ocasiones ni ellos mismos eran capaces de dilucidar las soluciones a los rompecabezas que proponía el ingenio de Carreras.
Un día, el maestro me mostró furtivamente el tesoro que se ocultaba en los sótanos de la Escuela: un amasijo de vetustas máquinas acumuladas en un bien organizado caos aparente. Y me contó la historia de su inventor: don Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), de cuya muerte nos separaba medio siglo. Estuvimos admirando lo que la mente humana bien formada y mejor orientada es capaz de imaginar y fabricar. Desde luego con él no iba el unamuniano “¡qué inventen ellos!”, porque ya estaba don Leonardo para inventarlo todo. Yo conocía al personaje por mis incursiones en la aviación y sabía que fue uno de los pioneros de la aerostación en España, pero ignoraba que hubiera llegado tan lejos en tantas disciplinas. Desde entonces, a mi nómina de genios adorados incorporé a Torres Quevedo, cuyo legado esperaba en el sótano para convertirse en museo.
El álgebra y el cálculo me superaron y, obviando los consejos del maestro, seguí con lo mío –tiempo tendría de arrepentirme–, y me olvidé de Caminos. Pero ahora he regresado de visita a una de las escuelas más prestigiosas del mundo, fundada en 1802 por el ingeniero militar Agustín de Betancourt, para recordar viejos tiempos y visitar el Museo Torres Quevedo, que alberga aquellos cachivaches de don Leonardo que me descubrió Carreras.
Este retornar al tiempo pretérito, a los recuerdos de una época dorada –como todas las ensalzadas por la memoria–, tiene su origen en la visita que por gentileza de Liebherr giré en octubre pasado a la sede de su filial en Canadá (nº 58 de OP Machinery), sita en Burlington, en la orilla lacustre del Ontario, del que es tributario el río Niágara, muy cerca por tanto de las famosas cataratas. Y fue allí mi reencuentro con Torres Quevedo después de tantos años. Los que conozcan los milagros del sabio español y sus andanzas en el Niágara ya se irán figurando a lo que me refiero.
Antes, debo decir que no es fácil describir toda la belleza de las cataratas. Observar a pocos metros del precipicio cómo las aguas del anchuroso río se arremolinan abruptamente en configuración de semi herradura para arrojarse desde 50 metros de altura formando una densa cortina salpicada de espuma inmaculada y rodeada de nubes vaporosas bañadas por el arco iris y al ritmo estruendoso del despeño hidráulico... sorprende y estremece. Un espectáculo de los más inspiradores que pueda brindar la naturaleza a las plumas del género lírico. Es hipnótico mirar la corriente doblegándose a la irresistible atracción de la gravedad para precipitarse al vacío.
Cien millones de toneladas de agua derrama el río cada hora por esta brecha abierta en la tierra, según calculó Julio Verne cuando visitó las cataratas en 1870, en un viaje a Nueva York realizado en la travesía inaugural del Great Eastern (que dio lugar a su novela Una ciudad flotante, de 1871).
A varios kilómetros de Niagara Falls, siguiendo el curso del lado canadiense, tras pasar una central hidroeléctrica, el río quiebra su curso noventa grados creando un recodo inmenso plagado de torbellinos. Aquí me esperaba la grata sorpresa: una barquilla de bella factura y arcaicas líneas rojigualdas que cruza el enorme cenote uniendo dos tramos de la misma vertiente. Se trata del funicular Whirlpool Spanish Aero Car, obra de Torres Quevedo, quien lo puso en marcha en el año 1916 y ahí sigue en activo sin haber sufrido en un siglo ni un solo percance. Hace tres años se celebró la efeméride del centenario y una placa trilingüe así lo atestigua. Lamentablemente, llegué tarde –la taquilla cerraba a las 17 horas– y me fui con la espinita clavada de no haber subido al extraordinario artefacto.
Cuentan sus biógrafos que Torres Quevedo quiso construir el teleférico justo enfrente de las cataratas, desde la orilla de Canadá hasta la de Estados Unidos, pero problemas diplomáticos con las fronteras se lo impidieron (Canadá pertenecía entonces al Reino Unido), y se puso a montarlo cuatro kilómetros más abajo, donde el río Niágara hace el citado quiebro.
Este es el origen de estas líneas y del artículo que publicamos en el presente número, discípulo de tal experiencia y de haber conocido el pasado mes de noviembre, en la entrega de los Premios Torres Quevedo, acto organizado por Feria de Zaragoza y el certamen Smopyc, al bisnieto de don Leonardo: Carlos Torres-Quevedo López-Bosch, ingeniero igual que su padre, su abuelo, su bisabuelo y toda una saga de ingenieros que se dedicaron a la minería, las comunicaciones, la invención y la tecnología y tuvieron en común, junto a su imaginación, su tenacidad y una gran iniciativa: la pulsión irrefrenable de mejorar las condiciones de vida de la sociedad de su tiempo.
Con sus inventos, Torres Quevedo se adelantó casi un siglo a su tiempo e hizo avanzar la ciencia a mayor celeridad, siendo considerado el mayor inventor de toda la historia de nuestro país.
Resaltar la figura señera de uno de los más grandes próceres del progreso y de nuestra historia, muy olvidado a mi modo de ver, me parecía de justicia. Y he centrado la cuestión de este mínimo homenaje de OP Machinery en el transbordador del Niágara y en su pasión por los dirigibles, que como otros muchos inventos surgidos de la preclara mente del sabio español, trascendió fronteras. Un funicular fue su primer invento y el ejemplo de la magnificencia de su pensamiento ilustrado, que le llevó a proyectar, construir y patentar mecanismos impensables para la mentalidad de su época, como la calculadora o la máquina analítica; el mando a distancia y control remoto Telekino; los autómatas ajedrecistas, precursores de los juegos de ordenador; el aritmómetro electromecánico, primer computador de la historia; el puntero proyectable, futuro puntero láser; los dirigibles autorrígidos Astra-Torres, empleados con éxito en misiones de observación en la Primera Guerra Mundial; los transbordadores aéreos sobre el río León, en el monte Ulía, el del Niágara, etc. Inventó hasta su propia máquina de escribir.
Unos cuantos, originales o a escala, se guardan como oro en paño en el segundo sótano de la Escuela de Caminos. Con ellos se adelantó un siglo a su tiempo e hizo avanzar la ciencia a mayor celeridad, siendo considerado el mayor inventor de toda la historia de España, con permiso de genios como Narciso Monturiol, Isaac Peral o De la Cierva.
Su inmenso talento dedicado a la invención nunca obligó a descuidar su vida personal y familiar a este cántabro nacido en Santa Cruz de Iguña (Molledo, Cantabria), de ascendencia bilbaína y remotos orígenes mexicanos que le emparentan por vía paterna con el explorador Juan Bautista de Anza, quien abrió la ruta a la Alta California para fundar en 1776, en tiempos de Carlos III, la Misión que daría lugar a San Francisco. El padre de Juan Bautista de Anza, del mismo nombre, guipuzcoano de Hernani que emigró a América para trabajar en la minería pero pronto se pasó a la milicia, había intentado en 1737 alcanzar el territorio hostil e inaccesible de California. Murió poco después sin conseguirlo, en 1740, en una emboscada de los apaches en Arizona, cuando su hijo y futuro explorador contaba cuatro añitos de edad.
Torres Quevedo tuvo ocho hijos con su mujer Luz Polanco y fue presidente de la Real Academia de Ciencias, académico de la Española, uno de los doce académicos asociados de la de Ciencias de París; perteneció a la de Buenos Aires, a la Sociedad Científica de la República Argentina y a otras asociaciones científicas nacionales y extranjeras. Fue Doctor honoris causa de las universidades de París y de Coimbra; le fueron concedidas varias medallas, entre ellas la de Echegaray, grandes cruces españolas como las de Alfonso XII y Carlos III, y la de Santiago de la Espada, de Portugal; el gobierno francés le hizo comendador de la Legión de Honor y fue nombrado inspector honorario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos.
No cabe duda que los progenitores de Torres Quevedo le pusieron el nombre del gran renacentista porque, ejerciendo de arúspices, supieron en el mismo momento de nacer su vástago que era la encarnación misma del genio. Y que llegaría a ser el Leonardo Da Vinci español.
Termino invitando a los lectores a profundizar en su atractiva figura en el artículo que sobre su vida y milagros he escrito al efecto en el presente número.