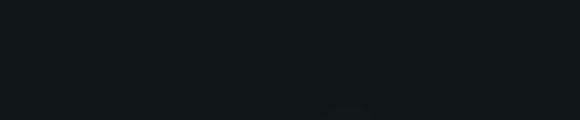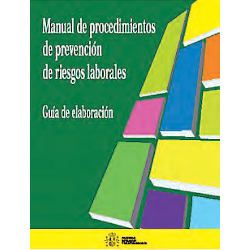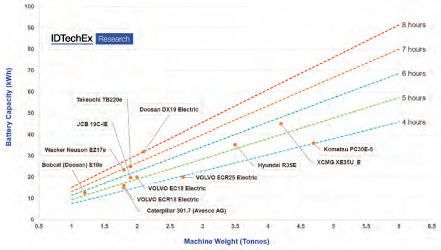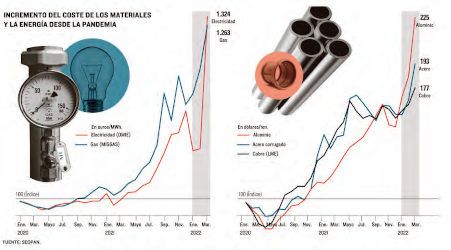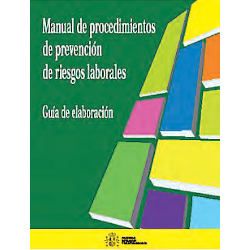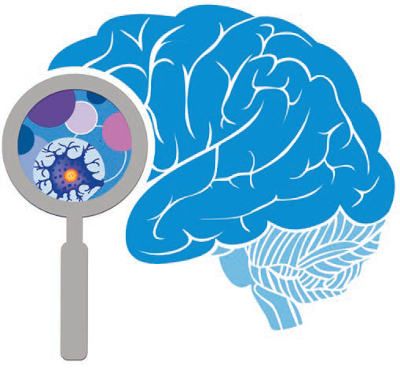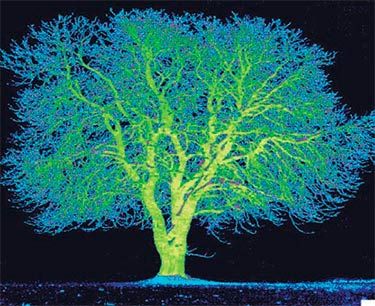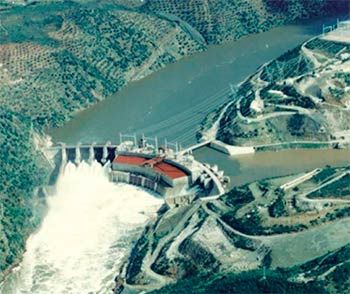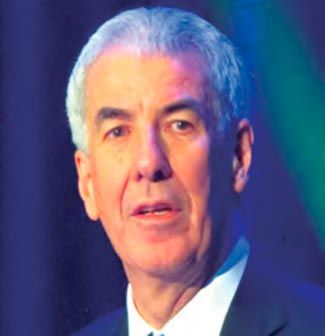Actualidad
Proboscídeos. Esteban Langa Fuentes

Corría el año 1950, cuando el bueno de Eutiquio, un humilde aldeano natural de un pequeño pueblo manchego, visita Madrid por primera vez.
Nacido en el seno de una familia con seis hermanos, nuestro amigo Eutiquio no tuvo oportunidad de asistir a la escuela porque se vio obligado a ayudar a sus progenitores en sus trabajos agropecuarios desde su infancia. Lo poco que el hombre es capaz de leer se lo debe a la campaña de alfabetización para adultos que se llevó a cabo en los pueblos de España en aquellos difíciles años de la postguerra.
Su visita a Madrid se debe a la necesidad de gestionar su herencia con la inclusión en el registro de la propiedad de los bienes que le correspondieron en su momento, al fallecimiento de sus padres, en el reparto con sus hermanos.
El hombre se ha vestido con sus mejores galas. Ha sustituido sus albarcas por unas botas que utiliza en el pueblo los días de fiesta, se ha puesto su mejor pantalón de pana, una camisa blanca sin cuello, un blusón azul nuevo y la boina que luce en las celebraciones.
Ha cargado al hombro unas alforjas de recia lona, a rayas negras y grises, en las que porta una muda, el avío para su sustento durante el viaje, consistente en unas chacinas variadas, una hogaza de pan y una bota de vino de un litro y medio de capacidad, cargada hasta el pitorro con un áspero tintorro de cosecha propia.
Eutiquio ha incluido también en las alforjas, en un hatillo aparte, un buen queso de su elaboración y un lomo adobado que procede de la matanza del cerdo propio, presentes ambos destinados a agasajar al abogado que le lleva el asunto de la sucesión.
Cuando el tren se detiene en la estación de Atocha y Eutiquio desciende de él, se aprecia claramente desde lejos y a primera vista que Eutiquio ha entrado en Madrid, pero Madrid no ha entrado en él.
Tras pasar por el despacho del abogado, donde se ha descargado del queso y el lomo, objetos del regalo, así como del fajo de billetes que cubren el importe de la minuta del leguleyo, recala en una pensión de la Cava Baja, donde pasará la noche, a la espera de regresar al pueblo al día siguiente, domingo, en un tren que tiene su salida a mediodía.
CUANDO EL TREN SE DETIENE EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA Y EUTIQUIO DESCIENDE DE ÉL, SE APRECIA CLARAMENTE Y A PRIMERA VISTA QUE EUTIQUIO HA ENTRADO EN MADRID, PERO MADRID NO HA ENTRADO EN ÉL.
Camino de la estación de Atocha decide pasar por la Ribera de Curtidores, el famoso Rastro madrileño, del que tanto ha oído hablar en su pueblo, donde, según cuentan, se puede encontrar de todo.
Allí es posible comprar cualquier cosa de segunda mano, hasta dentaduras postizas, y Eutiquio lo sabe de buena tinta porque hace un año su amigo Matías se apañó una, después de probar unas cuantas hasta encontrar la que le encajaba a la perfección en sus encías.
Eutiquio camina lentamente observando con curiosidad a su alrededor, deteniéndose, asombrado, cada cuatro pasos. Para él todo aquello es nuevo y llama su atención como a un niño le sorprende el escaparate de Caramelos Paco en la calle de Toledo.
Pero hay algo que despierta por demás su interés. Es un pequeño puesto donde alguien vende cocos, algo que él jamás ha visto.
Con su inocente expresión y su aspecto de aldeano analfabeto, pregunta al vendedor qué se supone que son aquellas bolas peludas.
—¡A la pa de Dios, buen hombre! –saluda Eutiquio–. ¿Me pué usté decí qué son estas pelotas?
El vendedor, viendo el porte del individuo, no se le ocurre otra cosa que pitorrearse del noble aldeano.
—¡No me diga que no conoce usted esto! –exclama el vendedor fingiendo sorpresa–. No me lo puedo creer... Estos son huevos de proboscídeo, señor.
—¡¿Mandeee!? –exclama Eutiquio, sorprendido–. ¿Güevos de probo... qué...?
—De proboscídeo, amigo... De elefante; huevos de elefante, caballero –responde el vendedor.
—¡Ridiós! –exclama Eutiquio–. ¿Güevos de elefante? ¡Cagon la puta doros! ¿Y pá qué coño valen? ¿Se comen?
—¡No hombre, no, por Dios! –responde el vendedor–. ¿Cómo van a ser para comer? Son para criar, hombre.
—¡Coñó! –Eutiquio se queda asombrado–. ¿Y cómo se crían? Hará falta una elefanta pá empollarlos, ¿no?
—No hombre, no –el vendedor responde siguiendo con la chanza–. Si usted quiere criarlos, tan sólo hace falta meterse en la cama y ponerlos entre las piernas, en las ingles, y aguantar una semana dándoles calor y sin moverse para nada, aguantando a base de tomar leche caliente para estar calentito, meando en la cama en un orinal. Ya le digo, sin moverse. Sólo en caso extremo, o si tiene que cagar, ir al baño rápido para que la temperatura no baje y regresar de inmediato a la cama.
—¡Cagüentó! ¡Hay que joderse, lo cai que ver! –dice, sorprendido Eutiquio–. Y... ¿usté cree que yo podría...?
—Pues claro, hombre –responde el vendedor–. Ya le digo, cama, quieto y leche caliente y en una semana salen.
—¿Y a cuánto andan estos? –pregunta Eutiquio.
—Cien euros cada uno, pero por ser usted se los puedo dejar a cincuenta euros cada uno, si se lleva dos –responde el vendedor, que ve la oportunidad de metérsela doblada al paleto–. Tiraos de precio.
—¡Cojones! Son caros, ridiós, pero... vale. Me llevo dos –decide Eutiquio, que ha considerado dar una sorpresa a Benita, su mujer.
No la dirá ni media palabra; se meterá en la cama y la sorprenderá cuando los elefantitos hayan nacido. Con los cocos en las alforjas y cien euros menos en el bolsillo llega a la estación para tomar el tren de vuelta al pueblo.
—¡Cagon la puta! –piensa, mientras el tren comienza su andadura tras un largo silbido–. ¡Va chasco que se va a llevar la Benita! ¡Se va a mear las patas abajo!
Llegando a su casa, nuestro hombre se introduce de inmediato en la cama de una habitación que no se usa. Ataviado con la camiseta de manga larga, el calzoncillo de pata hasta los tobillos y la boina calada hasta las orejas, pide a su mujer que le traiga un par de mantas y leche caliente. Durante algún tiempo, permanecerá allí solo.
Naturalmente, Benita, intrigada, pregunta y repregunta a Eutiquio el motivo de esta extraña conducta sin obtener respuesta. Solamente ve que Eutiquio no se mueve de la cama, suda como un pollo, bebe leche caliente como un ternero recién nacido y se niega a aclarar qué es lo que está ocurriendo.
—Eutiquio, tú estás enfermo –insiste Benita–. Voy a llamar al médico.
—Que no, que no tiés que llamar a naide, cagüentó –se cansa de repetir Eutiquio–, que estoy bien, copón, que no me pasa ná.
La mujer aguanta seis días, pero al séptimo se decide y llama a don Eloy, el médico del pueblo, a quien pone al corriente de la situación. Don Eloy se dirige de inmediato a casa de Eutiquio.
—¡Cagüen la puta bastos! –exclama Eutiquio cuando ve entrar a don Eloy–. ¡Ya ma jodío la Benita, chacho! Pase, pase usté, don Eloy y cierre, cierre la puerta, hágame el favor. Y tú Benita, anda daquí pa la cocina con los pucheros y deja de enrear duna puta vez.
«PÁ MÍ QUE, MAYORMENTE, TAS ÍO A PUTAS EN LA CAPITAL Y TIÉS ALGO MALO EN EL BADAJO. NO, SI YA DIGO YO... TOS IGUALES... A VÉ SI ENTOAVÍA VAN A TENÉ QUE CAPARTE PA SACARTE EL MAL».
—Ya, ya. Lo que yo me malicio es que tú tas traío algo mu malo de Madrí –rezonga Benita, mosqueada, mientras el médico le da con la puerta en las narices–. Pá mí que, mayormente, tas ío a putas en la capital y tiés algo malo en el badajo. No, si ya digo yo... tos iguales... A vé si entoavía van a tené que caparte pa sacarte el mal...
—Bueno, Eutiquio, dime, tu mujer está muy preocupada –don Eloy le anima a hablar—–. ¿Qué ocurre, Eutiquio? ¿Estás enfermo? ¿Te has pillado algo con alguna furcia en Madrid? ¡Dime hombre, que no pasa nada, que con la penicilina todo tiene arreglo!
—Que no, don Eloy, que no es eso –responde Eutiquio–. Verá usté, es que he comprao en Madrid un pae güevos de elefante y los estoy empollando.
—¡Hostias, Eutiquio! ¡Pero... ¿qué me dices?! ¡Y eso, ¿cómo es?! –dice asombrado don Eloy.
—Pos verá usté –le confiesa Eutiquio–. He comprao los güevos en el Rastro. Ahora los tengo que tener con mucho calor metidos entre las piernas, en las ingles; muy calentitos. Además, tengo que estar mu abrigao, beber leche caliente y no moverme pa na. No le he dicho na a la Benita pa daile una sospresa.
—¡Joder! –exclama don Eloy– ¡Esto es increíble! Oye, y ¿cómo van?
—Pues no sé –responde Eutiquio–. Es que no matrevo a moverme.
—Espera, vamos a verlo. Tú no te muevas. Yo lo compruebo –dice el médico metiendo la mano bajo la sábana y mantas de la cama muy despacito.
Tras unos instantes, don Eloy retira la mano, también muy suavemente, y susurra poniendo el índice de su mano derecha sobre su boca, como signo de secretismo
—¡Chisssst... quietito, Eutiquio, quietito...! Van fenomenal... Ni te muevas, que están naciendo, que ya asoma uno la trompetita.
 Esteban Langa Fuentes
Esteban Langa Fuentes
Ingeniero de Minas