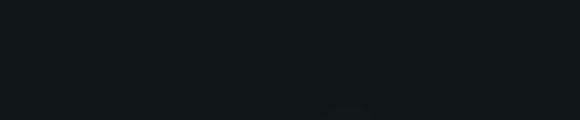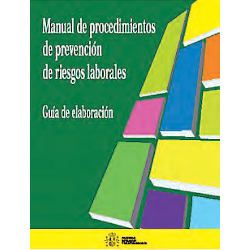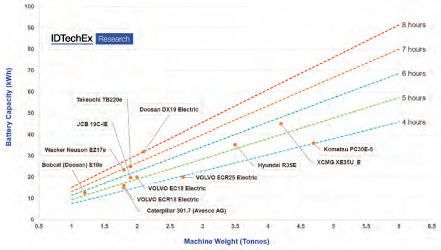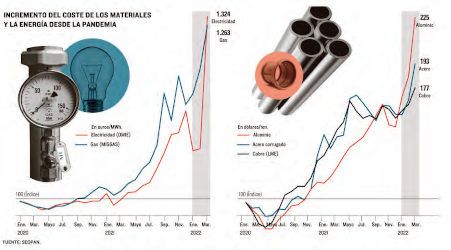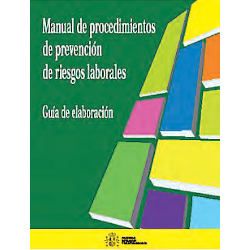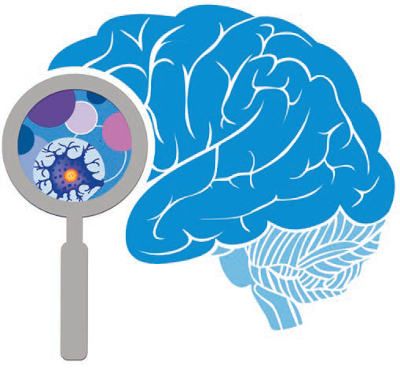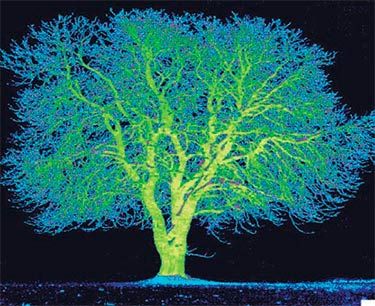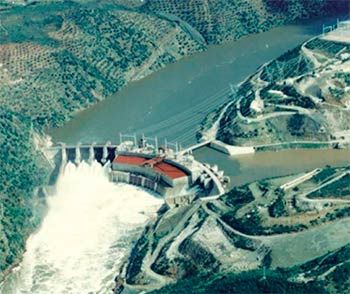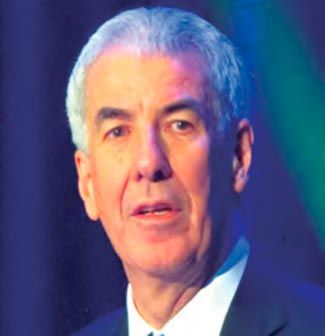Actualidad

Cuando falleció mi primera mujer, regresé a mi casa, de la que había salido tras nuestra separación, instalándome en ella de nuevo, acompañado de la que era mi nueva pareja. Mi hijo, que entonces tenía 13 años, continuó viviendo en ella con nosotros. Pasaron los años, mi pareja y yo nos casamos y seguimos viviendo los tres en el piso, hasta que el mozo cumplió 24 años convertido, como se dice vulgarmente, en un tío como un castillo.
Yo observaba que muchos padres mantenían en su casa a sus vástagos de más de 30 añitos, a los que la sociedad consideraba “jóvenes” al referirse a ellos.
—“Un joven de 35 años...” —comenzaba la noticia de la televisión.
¡Hay que joderse –no me lo podía creer–, y yo, como muchos de mi generación, a los 24 había terminado la carrera y a los 25 había formado una familia y ya era padre, mientras que en esta generación, a los 35 eran considerados como unos jovencitos viviendo con sus papás.
Las cosas no podían seguir así. Los 24 años era una edad más que suficiente para independizarse. Tenía que hacerlo entrar en la rueda y conseguir que se metiera en la compra de un piso para vivir su propia vida. Tomé la decisión de actuar cuando, tras un viaje, regresé a Madrid con un día de antelación al previsto, presentándome en casa de improviso, sin considerar que los regresos inesperados al hogar suelen dar sorpresas de tipo sexual, pudiéndose encontrar a alguien de la familia o del servicio en plena desenfrenada coyunda en ella.
El peor escenario que puede darse es, naturalmente, el que sea la propia pareja a la que se encuentre afanada en ese menester. Pero, por fortuna, éste no fue el caso pues los que estaban disfrutando de un gozoso apareamiento eran mi hijo y su novia y en nuestra cama.
Lo supe de inmediato cuando, al entrar en la vivienda, vi que el chico se me acercaba al trote cochinero por el pasillo, en pelotas, tapándose la artillería con un pantalón colgado del antebrazo, a la manera que los camareros cuelgan el paño de repasar las mesas mientras portan la bandeja haciendo equilibrios sobre la palma de la mano extendida.
Viendo la escena, me disponía a irme a la calle de nuevo, antes de escuchar de su boca eso de: “Esto no es lo que parece”.
—Tranquilo hijo. Me voy a dar una vueltita y vengo como en una hora.
—No, padre, si nos vamos ahora mismo...
—No, hijo, no. Si yo digo lo de la hora para darte tiempo a echar otro... O dos... Ya puestos...
A mí también me había pillado mi padre en una ocasión en una situación similar, en su propia casa, empujando cual asno enamorado, y su actitud me sirvió de ejemplo para actuar con mi hijo de la misma manera, pues, en aquella ocasión, mi padre se dio la vuelta y se marchó a darse un paseo.
CIERTAMENTE, ESTÁBAMOS YA HASTA LOS ÓRGANOS SEXUALES DE TODOS LOS CANTITOS: DE LA FIEL ESPADA TRIUNFADORA, DEL MANTÓN DE MANILA, DEL JULIÁN, DE LA CASTA Y LA SUSANA, DE DON HILARIÓN, DE LA «SEÑÁ» RITA Y HASTA DE LA MADRE QUE PARIÓ AL JULIÁN.
Yo no podía esperar a que se convirtiera en uno de aquellos jóvenes, unos bandarras que destinaban su sueldo a pagar la letra de un Golf GTI y a salir de marcha mientras seguían viviendo en casa de los progenitores, a mesa y manteles con servicio al completo. Tras aquel día en que hice sentir a la pareja en sus propias carnes el significado del latinajo “coitus interruptus”, le cambié su cama individual por una de matrimonio, al objeto de que dejara de “empujar” en la mía, porque dada la corpulencia del muchacho y de su novia, estaba seguro de que me acabarían desencuadernando el somier en algún desenfrenado escarceo amoroso.
—Estos deben empujar como Obélix arando –pensé– y con la afición y energía que deben ponerle, van a fundir hasta las soldaduras de los boliches de la cama.
De momento, merqué un somier de matrimonio para su uso y disfrute, sugiriéndole que lo reforzara con otras cuatro patas colocadas en las mitades de los vanos de los cuatro largueros de su perímetro. Le propuse luego que buscáramos un piso para él. Yo le ayudaría aportando una buena cantidad para la entrada y él se haría cargo del pago de las cuotas de una hipoteca en la que yo le avalaría.
Un buen día nos enteramos de que se vendía un piso en el bloque anexo al nuestro. Nosotros vivíamos en el piso quinto B del número 8 y el piso en venta era el tercero C del número 6 de la misma urbanización. Los bloques son dos estructuras rectangulares, perpendiculares entre sí, y esta disposición, junto con la de nuestros pisos, permitía que desde la terraza del mío pudiera hacerle llegar cualquier cosa a una de las ventanas del suyo, descendiéndola mediante una cuerda.
Se trataba de un piso de segunda mano que pertenecía a un matrimonio de mediana edad. El marido era un tipo menudo y fibroso. Tenía gran afición a las carreras a zapatilla desbocada y se daba unas pechadas brutales en todos los maratones que se le cruzaban por delante, y aunque se daba un cierto aire a Astérix, hasta en el gran bigote que lucía, no debía alcanzar su prodigiosa velocidad, tal vez debido a que corría a pelo, sin la ayuda de ninguna poción mágica, pues no creo que entonces existiera el Red Bull.
La competición que parecía despertarle más interés era la famosa “San Silvestre Vallecana”. Cada año participaba en ella dándole una paliza de cojones a su organismo y achicharrando unas alpargatas de marca, llegando a la meta inmerso en el pelotón de la masa mediocre con las suelas de las zapatillas oliendo a goma quemada, pero sin perder jamás la moral, siempre con la esperanza de ser el triunfador de la feria en la siguiente edición de la paliza.
TRAS UN VIAJE, REGRESÉ A MADRID CON UN DÍA DE ANTELACIÓN AL PREVISTO, PRESENTÁNDOME EN CASA DE IMPROVISO, SIN CONSIDERAR QUE LOS REGRESOS INESPERADOS AL HOGAR SUELEN DAR SORPRESAS DE TIPO SEXUAL, PUDIÉNDOSE ENCONTRAR A ALGUIEN DE LA FAMILIA O DEL SERVICIO EN PLENA DESENFRENADA COYUNDA.
Pero lo más relevante de ese núcleo familiar era que, tanto él como su mujer, eran cantantes aficionados y le daban con una desmedida pasión a los dos géneros, grande y chico, o sea, zarzuela y ópera, ensayando a cualquier hora sin que le afectaran ni los exorcismos ni las prácticas de magia negra de los vecinos para acallarlos y que dejaran de torturarnos las trompas de Eustaquio, con grave afectación a nuestro sistema nervioso.
Ciertamente, estábamos ya hasta los órganos sexuales de todos los cantitos: de la fiel espada triunfadora, del mantón de Manila, del Julián, de la Casta y la Susana, de don Hilarión, de la “señá” Rita y hasta de la madre que parió al Julián, que aunque no apareciera en la obra se le mencionaba por boca de la “señá” Rita con aquello de: “¡Julián que tiés madre!”.
Compramos el piso. Debo decir que algunos de sus vecinos creían que lo habíamos comprado para dejar de oírles. Mi hijo y su novia estaban felices, pero todos los vecinos, entre los que yo me encontraba, nos sentíamos aún mucho más aliviados con el traslado de los divos, que se irían a dar berridos a otro barrio, machacando con sus cánticos los tímpanos de los integrantes de otra comunidad de vecinos.
La vivienda se encontraba en condiciones de habitabilidad Disponía de algunos muebles y electrodomésticos. Sólo precisaba de una limpieza general para entrar a vivir en ella, pero mi hijo nos planteó que prefería seguir viviendo conmigo y mi mujer en el hogar paterno mientras iba arreglando su nuevo piso a ratos, poco a poco, sin premura... a su bola... Pero, eso resultaba inaceptable. Él podría seguir viniendo a comer a nuestra casa, solo o con su pareja, cuando quisiera, pero el resto de su existencia la debería vivir en su nuevo domicilio. Era un momento difícil. Debía hablar con él y planteárselo, pero debía hacerlo con la suficiente sutileza para que no se sintiera marginado o herido.
—Mira, Esteban –me decía mi mujer–, ten cuidado cómo se lo dices. Procura ser lo más político posible para que no lo tome a mal y no se sienta marginado. A estas edades estas cosas marcan...
—Quinita –mi mujer se llama Joaquina y usamos ese diminutivo para nombrarla–, por Dios, sabes que en mi trabajo tengo que usar con mucha frecuencia la mano izquierda. Déjame hacer.
¿O es que dudas de mi sensibilidad? Tuve que utilizar un sutil razonamiento y mucha mano izquierda para que mi hijo no se sintiera marginado al plantearle la conveniencia de que se independizara.
—Mira, hijo –comencé el discurso–, estamos ya hasta los cojones de aguantarte en casa, con los añitos que tienes; o sea, que te largas ya a vivir a la tuya, que para eso se ha comprado. Aquí tienes la comida y la cena puestas, tú y también tu moza cuando le plazca, pero el resto te lo organizas tú en tu casa y los polvos los echáis también allí.
Supo leer entre líneas y captó mis sutiles insinuaciones sin necesidad de aclaraciones complementarias. Y como bien explicado, todo se entiende, comenzó a hacer el traslado de sus trebejos, enseres, vestimenta y corotos, pero poco a poco, sin prisa, prolongando su estancia en nuestra casa con evidente remoloneo.
—¿Y tu cama? –le insistía–. ¿Cuándo te la llevas?
—Mañana, padre –respondía siempre–, mañana.
Pero el ave no abandonaba el nido y yo sufría un encabrone que me tenía al borde del infarto, lipotimia, soponcio o pedoleche (mezcla de los anteriores males a partes iguales). Corría el calendario... hasta que un día, cansado de escuchar esa respuesta, dije que de mañana nada, que esa misma noche dormiría ya en su nueva casa.
—Esteban, me voy a cagar en to lo que se menea. Agarra inmediatamente el somier y llévatelo echando leches para tu puñetera casa, que se ha terminao esta historia.
—¿Y el colchón? –preguntó.
—¿Y el colchón? –repetí–. ¿Y el colchón? ¡El colchón te lo envío yo atado por la ventana!
—Pero, padre...
—¡Ni padre, ni hostias! Vete pa tu casa con el somier y asómate que te va el colchón por la ventana.
—¡Esteban, cálmate, espera! –me decía mi mujer–. Espera que vuelva él de nuevo y lo trasladáis entre los dos por la escalera. Pero yo estaba enloquecido, con un cabreo que echaba chispas.
—¡No espero más! ¡Ya estoy hasta las pelotas del tema! ¡Ahora mismo se lo largo por la ventana!
Me puse de inmediato a la tarea. Eché mano de una cuerda no demasiado fiable, hice un lazo corredizo con el que abracé el colchón, un Flex de muelles de cama de matrimonio de metro y medio de ancho que pesaba como un muerto bien criado. Arrastré el colchón hasta la terraza y voceé hasta que mi hijo apareció asomado a la ventana de su nueva casa, en el bloque anexo y dos plantas bajo la mía.
—¡Venga, va, prepárate a agarrarlo que te lo descuelgo!
Llegados a este punto, debo decir que los pisos bajos de los bloques de la urbanización donde vivía y vivo disponen en su fachada trasera, a la que da vista mi terraza y aquella ventana del piso de mi hijo, de un pequeño espacio de terreno que, aunque es comunitario, su usufructo se otorga a los propietario de esos bajos. Estos cuidan y conservan ese espacio como propio, convertido en pequeño jardín o terraza donde disfrutan del aire libre en las noches del abrasador verano madrileño, empinándose alguna refrescante bebida, dando la murga con su parloteo y sus risas a los vecinos de los pisos superiores. Por suerte, en los momentos de aquella fatal maniobra, los habitantes del piso se encontraban en el interior de la vivienda, porque al voltear el puto colchón por encima del peto de mi terraza para comenzar a descolgarlo, se produjo un brusco tirón, la cuerda se partió y el colchón planeó descolgándose desde mi piso, un quinto, hasta el jardín del bajo, pasándole a mi hijo por delante de las narices, que lo veía descender hacia el jardincito del bajo con la boca abierta y los ojos como platos.
—¡Hostias!... ¡Hostias!... ¡Hostias!... –repetía yo muy deprisa.
El estrépito fue más que notable, porque el colchón cayó de plano sobre el velador y las sillas vacías, abarcando en el impacto casi toda la superficie que ocupaba el mobiliario que se encontraba en el patio.
Yo estaba aterrorizado pensando en la que había podido montar si pilla a los paisanos de tertulia. A más de uno lo podría haber desgraciado.
Antes de que los vecinos afectados se asomaran al patio y comenzaran a lanzarme improperios, incluyendo opiniones sobre la profesión a la que supondrían que se dedicaba mi madre, o manifestaran sus intenciones sobre utilizar a mis antepasados como inodoro, muy serio, con toda la autoridad que me confería la condición de padre, ordené a mi hijo:
—¡Ahora, baja inmediatamente a por el colchón y te lo subes tú a tu casa!
Yo temía que el muchacho se negara a ello y me respondiera que ya podía ir yo a recoger el colchón, acompañado de su abuela, o sea, de mi madre, y hubiera sido lo justo, porque era yo el que había cometido aquella barbaridad, pero me pudo el miedo y cobardemente le envié a él a aquella peligrosa misión.
—Los del bajo salen en familia formando piña y me linchan –pensé–, pero con el mozo no se encabronarán.
Él me echaría a mí la culpa y se apaciguaría la ira de la familia al conceder que bastante desgracia tenía ya aquel pobre muchacho, expulsado de la casa paterna por un progenitor retrasado y tan asilvestrado que tiraba los colchones por las ventanas.
Por fortuna, aceptó mi autoridad sin una palabra de réplica, o tal vez lo hiciera movido por la lástima que sentía por tenerme a mí como padre, o tal vez por librarme de un linchamiento seguro, y se puso a la faena y, en silencio, sin siquiera tararear “El Novio de la Muerte”, bajó a recuperar el colchón.
AL VOLTEAR EL PUTO COLCHÓN POR ENCIMA DEL PETO DE MI TERRAZA PARA COMENZAR A DESCOLGARLO, SE PRODUJO UN BRUSCO TIRÓN, LA CUERDA SE PARTIÓ Y EL COLCHÓN PLANEÓ DESCOLGÁNDOSE DESDE MI PISO, UN QUINTO, HASTA EL JARDÍN DEL BAJO, PASÁNDOLE A MI HIJO POR DELANTE DE LAS NARICES.
No creo que mi hijo me haya perdonado jamás aquel injusto mandado, prueba de mi vil cobardía. Yo tampoco me lo he perdonado, pero las reacciones humanas son impredecibles y yo, a quien en el expediente militar se me calificaba como de “valor demostrado”, me arrugué de la manera más ruín y me metí de inmediato en casa. Oía en la lejanía el vocerío, pero no entendía lo que decían, aunque me lo imaginaba. Era fácil hacerse una idea.
Cuando mi hijo regresó a mi casa, le pregunté, así, como de pasada, qué le habían dicho los vecinos, si habíamos roto algún trasto y si habían jurado vengarse amenazando con darme tormento o incluso matarile en la horca, la guillotina o a garrote vil.
—No, padre, no. Solamente han dicho, literalmente, que tenía pelotas la cosa, que se habían marchado los dos cantores de los cojones que llevaban aguantando años, y ahora habían llegado a habitar la puta casa unos gitanos...
Por fin, un buen día mi hijo se instaló en su nueva casa, aunque comía y cenaba en la nuestra mientras empleaba su tiempo libre en ir haciendo sus obras de reforma para ponerla a su gusto. Al poco tiempo, su novia se trasladó con armas y bagajes a vivir con él en su nuevo nidito de amor, donde ya podían retozar sin sobresaltos, con cama propia y reforzada. Entre tanto, hacíamos llegar a la pareja, con harta frecuencia, parte de las viandas que mi mujer y yo cocinábamos, cada uno en su especialidad, con las que apañaban más de una comida o cena sin necesidad de guisar.
Tanto para el descenso de los recipientes cumpliditos como para su ascenso vacíos utilizábamos una sirga de adecuada resistencia y una recia bolsa a la que ataba ésta, y con este sencillo artificio les hacía llegar, desde mi terraza hasta su ventana, los tapers cargados con delicatesen tales como cocido, paella, fabada...
Después del desastre del colchón no me podía permitir el lujo de dejarles caer a los vecinos alguna olla cargada de cocido madrileño; ni la olla ni el cocido, porque un trozo de tocino descolgado desde el quinto piso podría causar cierta molestia a cualquiera, pero un hueso de jamón, espinazo, hueso de caña o un codillo completito, podrían abrir alguna cabeza o incluso llega a matar a alguien.
—Padre –preguntaba mi hijo a cada comienzo del descenso– ¿has atado bien la bolsa?
—Como Franco dejó España, hijo mío –le respondí yo–, todo atado y bien atado.
—Pues, entonces, la hemos jodido –dijo él–. Lo tenemos claro.
 Esteban Langa Fuentes
Esteban Langa Fuentes
Ingeniero de Minas