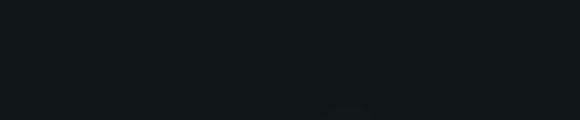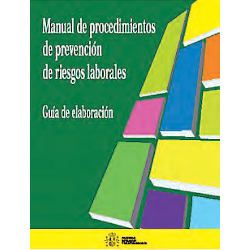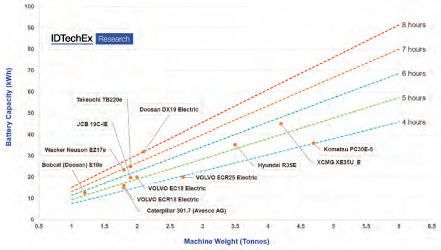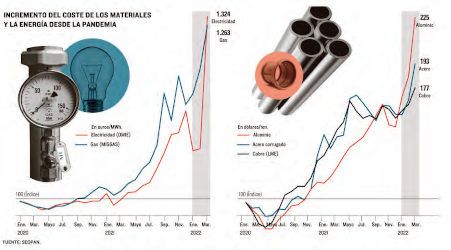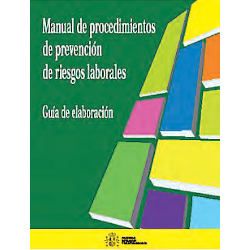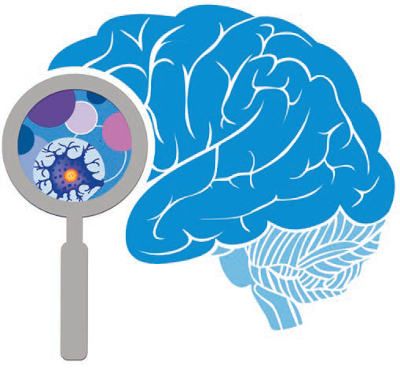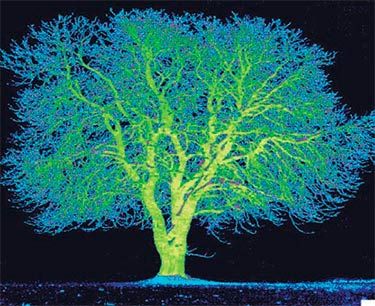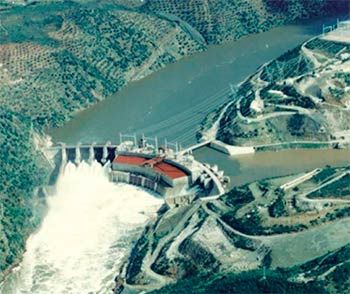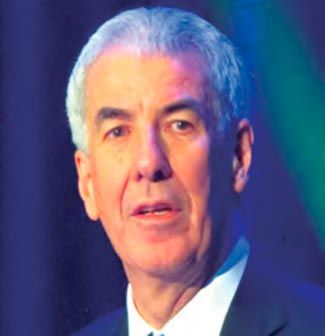Actualidad
Cuando los dioses bajaron del tren. Enrique Pampliega

Hubo un tiempo, nos lo contaron los griegos que sabían mucho de miserias humanas, en el que no existía nada reconocible. Ni tierra firme, ni cielo, ni leyes, ni horarios. Solo Caos. No como sinónimo de jaleo, sino como vacío primordial, como abismo sin forma del que brotaría todo lo demás. Después vendrían Gea, Urano, los dioses, el orden, la jerarquía y la ilusión, siempre frágil, de que el mundo podía gobernarse con reglas. Aquello era mitología. O eso creíamos. Porque el Caos, ese viejo dios sin rostro, nunca se fue del todo. Se quedó agazapado, esperando que los humanos bajáramos la guardia. Esperando, sobre todo, a que confundiéramos gestionar con improvisar, modernizar con abandonar y propaganda con responsabilidad. Hoy, el Caos no ruge en el Olimpo. Hoy, circula por las vías férreas de nuestra tierra.
El ferrocarril fue durante décadas el orgullo de un país que quiso creerse moderno. El símbolo de la conexión entre territorios, del progreso que avanzaba puntual, del ingenio aplicado a la ingeniería y al servicio público. El tren era, en cierto modo, la victoria del orden sobre la entropía. Horarios, mantenimiento, protocolos, seguridad. Todo encajaba o debía encajar. Pero algo se rompió. Y no fue de golpe.
El Caos no entra a martillazos. Entra a sorbos pequeños. Entra cuando se recorta el mantenimiento porque no luce en la foto. Cuando se prioriza el anuncio sobre la revisión. Cuando se cambia la inversión estructural por el tuit triunfal. Cuando se desprecia la experiencia técnica y se sustituye por consignas. El resultado ya no es una metáfora filosófica. Es un parte de defunción.
En apenas 48 horas, dos maquinistas muertos. Más de cuarenta pasajeros que no volverán a casa. Nombres propios, familias rotas, silencios que no caben en una rueda de prensa. Y al fondo, una administración que reacciona con una frialdad burocrática que hiela más que el acero de los raíles.
En la mitología, el Caos era amoral. No distinguía entre buenos y malos. Simplemente era. Aquí no. Aquí debe haber responsables y eso lo cambia todo. Porque cuando el desorden se instala en las infraestructuras críticas de un país, no estamos ante una fatalidad divina, sino ante una cadena de decisiones humanas. Decisiones tomadas, o no tomadas, en despachos con aire acondicionado, lejos del traqueteo real de las vías y del miedo silencioso del maquinista que sabe que algo no va bien.
Se habla de incidentes aislados. De circunstancias excepcionales. De mala suerte. Siempre hay una excusa técnica, un informe pendiente, una investigación que se abrirá. El problema es que el Caos también se alimenta de palabras huecas. De esa neolengua administrativa que convierte la negligencia en desafío operativo y la desidia en contexto complejo. Mientras tanto, los trenes siguen circulando. Y los usuarios, resignados, empiezan a asumir que llegar tarde es lo normal y que llegar vivos es casi un extra.
Hay algo especialmente obsceno en todo esto. La pérdida de sensibilidad. No solo falla el criterio técnico. Falla la humanidad básica. Se contabilizan muertos como si fueran incidencias estadísticas. Se lamenta lo justo. Se mira el reloj político antes que el calendario de las víctimas.
En la Grecia clásica, cuando el Caos reaparecía, los hombres sabían que algo grave había ocurrido. Que el equilibrio se había roto. Hoy, en cambio, el Caos se gestiona con comparecencias sin preguntas y comunicados escritos por asesores que jamás han pisado un andén a las seis de la mañana.
ESPAÑA NO NECESITA MÁS ANUNCIOS GRANDILOCUENTES NI MÁS DISCURSOS AUTOCOMPLACIENTES SOBRE EL MEJOR MOMENTO DE LA HISTORIA. NECESITA ALGO MUCHO MÁS SENCILLO Y MÁS DIFÍCIL A LA VEZ: CRITERIO, CABEZA Y SENSIBILIDAD.
Y eso, quizá, es lo más peligroso. La normalización del desorden. Aceptar que las infraestructuras fallen como si fuera un peaje inevitable del progreso. Asumir que la muerte forma parte del paisaje. Como si el Caos hubiera ganado definitivamente la batalla al orden.
Cuando se abandona el mantenimiento, el acero se fatiga. Cuando se desprecia la experiencia, los errores se repiten. Cuando se sustituye la cabeza por el eslogan, la realidad termina descarrilando. Y no hay propaganda que tape un ataúd.
España no necesita más anuncios grandilocuentes ni más discursos autocomplacientes sobre el mejor momento de la historia. Necesita algo mucho más sencillo y más difícil a la vez: criterio, cabeza y sensibilidad. Las tres cosas juntas. No por separado. No a ratos. No solo cuando hay muertos. El orden no es un lujo. Es una obligación moral cuando hay vidas en juego.
Decían los antiguos que del Caos nació todo. Pero también sabían que, si el Caos regresaba, era señal de decadencia. De un mundo que había olvidado sus propios límites. Hoy, mientras los trenes vuelven a ser noticia por la tragedia y no por la eficiencia, convendría recordar aquella lección vieja como el tiempo. El Caos no es inevitable. Lo inevitable es el precio de convivir con él demasiado tiempo. Y ese precio, una vez más, lo están pagando otros.
Enrique Pampliega